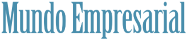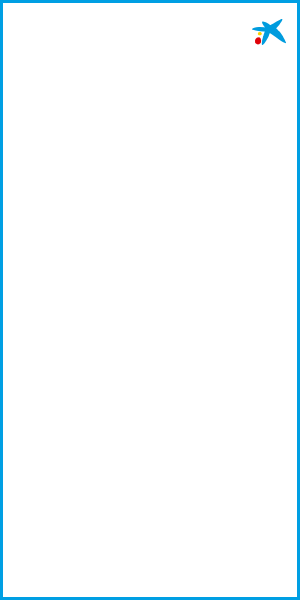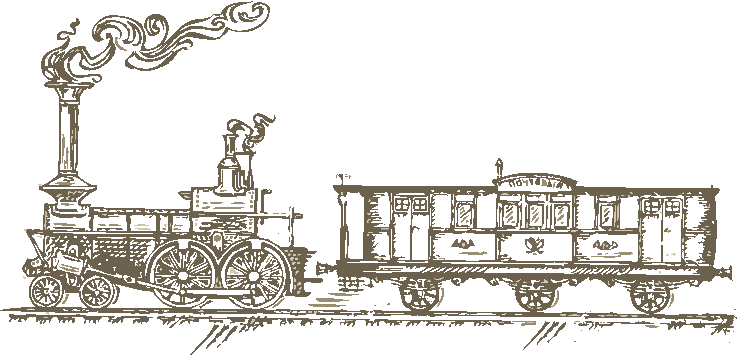Entender e trabajo como una actividad que tiene unos horarios fijos y una relación contractual estable, exclusiva y perdurable será, cada vez más, una excepcionalidad. Esta forma de concebir el trabajo respondía a las características de la época industrial, en la que las personas quedaban subordinadas a las necesidades de las máquinas y de un sistema de organización con producciones programadas y planificadas para el largo plazo.
Entender e trabajo como una actividad que tiene unos horarios fijos y una relación contractual estable, exclusiva y perdurable será, cada vez más, una excepcionalidad. Esta forma de concebir el trabajo respondía a las características de la época industrial, en la que las personas quedaban subordinadas a las necesidades de las máquinas y de un sistema de organización con producciones programadas y planificadas para el largo plazo.
Carles Mendieta. Consultor de desarrollo directivo. Socio de Singular Net Consulting.
La naturaleza del concepto de trabajo ha cambiado y cambiará aún más en los próximos años, y creo que simplificamos mucho el análisis cuando consideramos que la tecnología es su único transformador. No podemos ignorar otros factores como los cambios de ciertos valores sociales y de expectativas vitales de las nuevas generaciones, la ausencia de alternativas al actual pacto social o, incluso, la pérdida de referentes morales que, a menudo, hace que las empresas entiendan sus beneficios sólo en términos financieros.
El trabajo líquido es la respuesta natural a los parámetros del nuevo mundo; pero hay que recordar que no se trata de un modelo de relación que convenga sólo a las empresas que buscan cómo reducir los riesgos derivados de la rigidez de la legislación laboral, sino que también se convierte en la opción preferida de los profesionales de más alto valor, que prefieren sentirse libres y no verse limitados por unas direcciones y propiedades de menor valía que ellos.
Pero ¿cómo mantener unas relaciones estables en estas condiciones? ¿Cómo favorecer marcos de referencia que impulsen el mayor potencial de esta fuerza líquida? Todos sabemos la fuerza que tiene el agua, si va en una dirección y está canalizada.
Aplicada al trabajo, la dirección de la fuerza del trabajo líquida debe venir definida por un buen propósito: una idea fuerza por la que valga la pena luchar y que siempre debe ir mucho más allá del simple y pobre beneficio económico. La canalización la deben poner dos (y sólo dos) principios muy claros, simples e inequívocos. Como supo entender la primera iglesia, los Diez Mandamientos de la ley de Dios se resumen en dos. No hacen falta más.